La proliferación de bulos y la desinformación no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es el contexto en el que hoy se producen y circulan. En momentos de alto impacto social, especialmente tras tragedias colectivas como el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz o la DANA de Valencia, la necesidad de información inmediata se impone a casi cualquier otro criterio.
Queremos saber qué ha pasado, por qué ha ocurrido y qué consecuencias puede tener. Esa urgencia es legítima. El problema es el ecosistema en el que intentamos satisfacerla.
A este contexto se suma un actor que no informa, pero decide qué se ve: El algoritmo. Las plataformas no jerarquizan los contenidos en función de su veracidad, sino de su capacidad para generar atención. Interacciones, comentarios, reacciones emocionales y tiempo de permanencia son los indicadores que determinan qué circula más y qué se diluye.

En esa lógica, los contenidos que simplifican la realidad, adelantan conclusiones o activan emociones intensas tienen ventaja competitiva frente a la información prudente, matizada o incompleta. El bulo o la información manipulada, no prospera solo porque alguien lo crea, sino porque funciona mejor dentro del sistema que lo distribuye.
Nunca ha habido tanta información disponible ni tan poca capacidad real para procesarla con calma. Redes sociales, medios digitales, mensajería privada y plataformas de vídeo compiten por atención en un entorno donde la velocidad se premia y la verificación se percibe como un freno. En ese escenario, la desinformación no irrumpe como una anomalía, sino que se integra de forma natural en el flujo informativo.
En este entorno, el tiempo se convierte en un factor decisivo. No siempre gana quien informa mejor, sino quien informa primero. El primer relato que se instala tras un suceso fija el marco desde el que se interpretará todo lo que venga después.

Las correcciones posteriores, aunque sean más precisas, llegan en desventaja: Requieren más esfuerzo cognitivo, generan menos interacción y compiten contra una narrativa ya asentada. Por eso los rumores iniciales, las hipótesis adelantadas o los titulares provisionales tienden a consolidarse en el imaginario colectivo, incluso cuando más tarde se demuestran incorrectos.
Hay una cuestión que se tiene que tener clara: Incluso personas informadas, con experiencia mediática y pensamiento crítico, siguen cayendo en contenidos falsos o manipulados. Y no porque no sepan “detectar bulos”, sino porque los mecanismos de manipulación actuales operan en un nivel distinto al de hace apenas unos años.
El error de base: Tratar toda la información como si fuera igual
Uno de los principales límites del discurso clásico contra la desinformación es su tendencia a analizarla como un fenómeno homogéneo. Se habla de “noticias falsas” como si todos los contenidos informativos funcionaran del mismo modo. No es así. Cada formato establece con el receptor un contrato cognitivo distinto, y la manipulación contemporánea actúa precisamente sobre esa expectativa previa.
Cuando leemos una noticia, asumimos, aunque sea de forma inconsciente, un compromiso con la veracidad factual. Esperamos que los datos hayan sido comprobados y que exista una separación razonable entre hechos y opiniones.
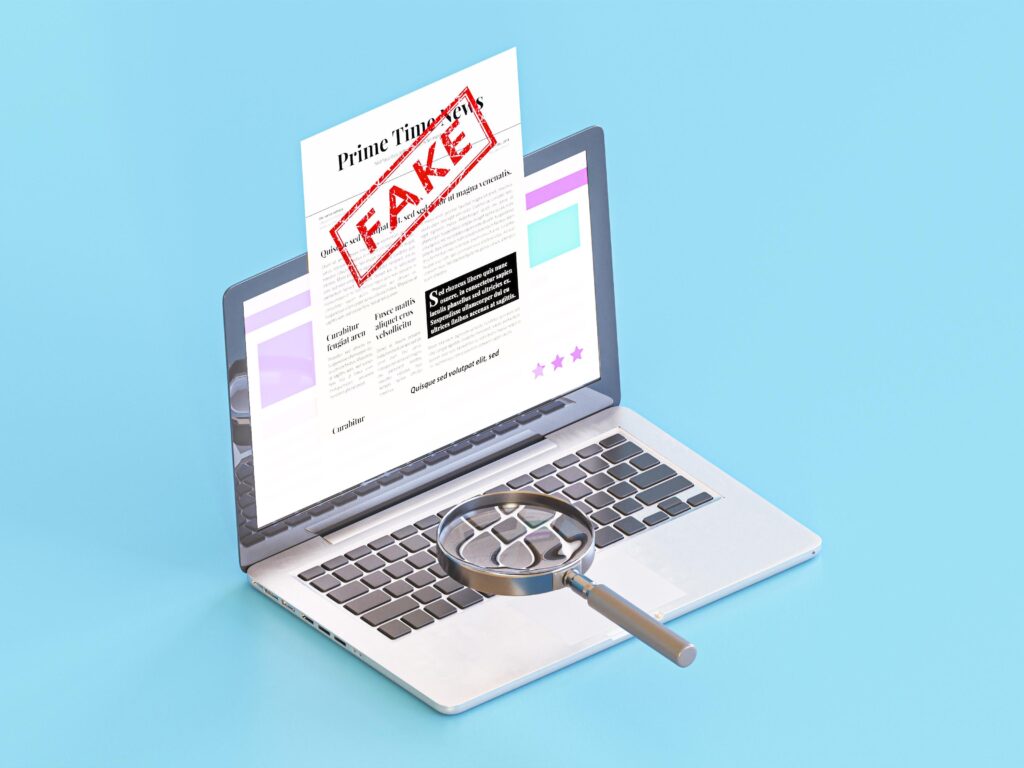
En cambio, una imagen activa la idea de prueba: “Si se ve, ocurrió”. El vídeo va un paso más allá y apela a la sensación de presencia, de estar asistiendo a la realidad misma. El audio, especialmente en mensajería privada, introduce un elemento de cercanía y confianza personal. Y los posts o hilos en redes juegan con la expectativa de espontaneidad y autenticidad.
La desinformación eficaz no rompe esos contratos: Los explota. No niega el formato, lo utiliza. Por eso resulta tan difícil de detectar incluso para lectores entrenados. El error no está en creer sin criterio, sino en aplicar criterios inadecuados a cada tipo de contenido.
Cuando la noticia es real, pero el marco es falso
Otra confusión habitual es identificar el bulo con la mentira directa. Sin embargo, gran parte de la desinformación actual no consiste en inventar hechos, sino en orientar la interpretación de hechos reales. La manipulación se desplaza del dato al marco.
En el ámbito periodístico, esto se traduce en prácticas cada vez más frecuentes: Titulares que adelantan conclusiones no confirmadas, uso de “expertos consultados” sin identificar, referencias a “fuentes cercanas” que legitiman hipótesis, o jerarquías informativas que convierten una posibilidad en causa probable. El contenido puede ser sustancialmente verdadero y, aun así, conducir al lector hacia una interpretación interesada.

Aquí el problema no es la falsedad puntual, sino la arquitectura del relato. Qué se coloca en el titular, qué se relega al último párrafo, qué se omite, qué emoción se activa y qué conclusión se sugiere sin afirmar explícitamente.
El lector no es engañado con una mentira burda, sino acompañado suavemente hacia una lectura concreta de la realidad. Y que ningún lector o lectora se engañe, está por todas partes en mayor o menor medida.
Por eso resulta insuficiente preguntar únicamente “¿es verdad?”. La pregunta relevante es también “¿cómo me están pidiendo que lo interprete?”.
La imagen y el vídeo: De la prueba al relato
Durante años, la alfabetización mediática se apoyó en una idea hoy claramente superada: Que la manipulación visual era excepcional y detectable. La realidad actual es otra. La mayoría de las imágenes y vídeos desinformativos ,no siempre son falsos en sentido estricto; son recontextualizados, editados mínimamente o insertados en narrativas que alteran su significado original.
En el caso del vídeo, el problema se ha sofisticado aún más. Los deepfakes espectaculares existen, pero no son el principal riesgo. Mucho más eficaz es el llamado “deepfake blando”: Cortes selectivos, eliminación de contexto, subtítulos que reinterpretan lo dicho o secuencias reorganizadas para construir una causalidad que no existía.

El espectador o espectadora, incluso el experimentado, tiende a confiar en lo que ve porque el esfuerzo de verificación audiovisual es alto y el tiempo, escaso. La imagen sigue funcionando como atajo cognitivo, y ahí reside su poder manipulador.
IA y contenido plausible: El verdadero salto cualitativo
La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha añadido una capa decisiva al problema, pero conviene entenderla bien. La IA no ha creado la desinformación ni la mentira. Su aportación principal es otra: Ha industrializado la plausibilidad.
La mayoría de los contenidos generados o asistidos por IA no buscan engañar de forma burda. No presentan errores evidentes ni afirmaciones extravagantes. Al contrario: Son textos correctos, bien estructurados, con tono neutro, vocabulario periodístico y ausencia de estridencias. Justamente por eso funcionan.

La IA rompe indicadores clásicos de fiabilidad que durante años nos sirvieron como señales: La corrección lingüística, la coherencia interna o el estilo informativo. Todo eso ya no distingue lo verdadero de lo falso. El resultado es un entorno donde proliferan versiones razonables de la realidad, no necesariamente falsas, pero sí orientadas.
En este contexto, la desinformación no necesita imponerse; le basta con convivir. No busca convencer, sino normalizar una narrativa entre muchas, diluyendo la capacidad de discernimiento.
El límite del pensamiento crítico individual
Ante este panorama, se suele invocar el pensamiento crítico como solución universal. Sin embargo, ese planteamiento ignora un factor clave: La fatiga cognitiva. Verificar requiere tiempo, atención y energía. En un entorno de exposición constante, incluso los profesionales delegan parte de su criterio.
La evaluación de la información se desplaza de la verificación factual al encaje narrativo. El lector no se pregunta únicamente si algo es verdadero, sino si resulta coherente con lo que ya sabe, siente o espera.
Los algoritmos refuerzan este proceso mostrando contenidos que encajan con marcos previos, creando una sensación de coherencia interna que puede confundirse con veracidad. El resultado no es una mentira evidente, sino una realidad aparentemente consistente, construida a partir de repeticiones, afinidades y familiaridad discursiva.
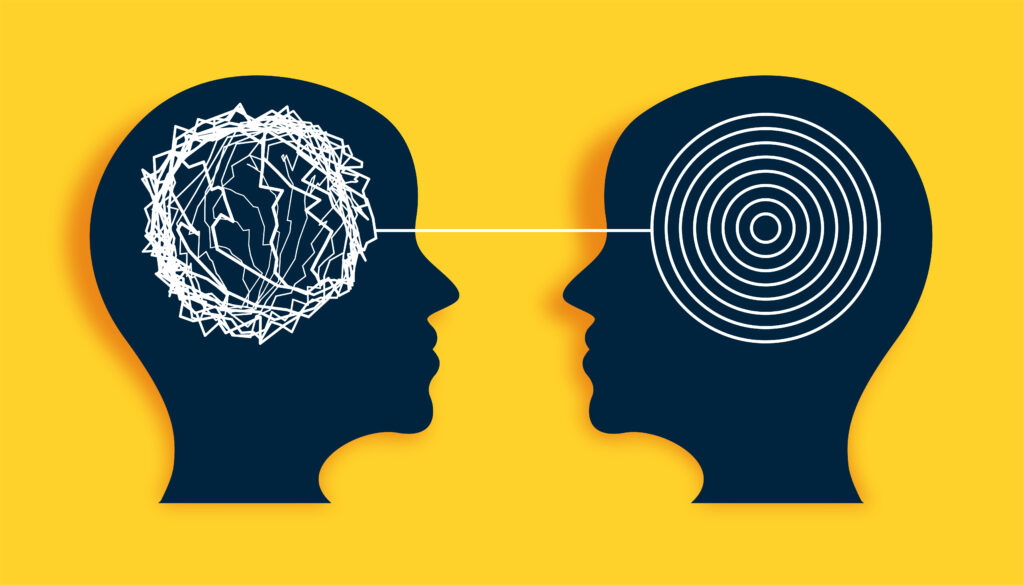
El problema ya no es la falta de habilidades, sino la imposibilidad práctica de aplicarlas de forma sostenida. Nadie puede contrastar cada dato, cada imagen y cada vídeo que consume a diario. El cerebro optimiza recursos y confía en patrones: Formatos reconocibles, tonos familiares, narrativas coherentes.
Esta delegación no es un fallo moral ni intelectual; es una adaptación. Pero en un ecosistema informativo degradado, esa adaptación se convierte en vulnerabilidad. El pensamiento crítico puntual sigue siendo necesario, pero resulta insuficiente frente a un flujo constante de contenidos plausibles.
El verdadero objetivo: Desgaste, no convicción
Otro error habitual es asumir que la desinformación siempre persigue convencer. En muchos casos, su objetivo es generar ruido, confusión y desconfianza generalizada. Cuando todo parece manipulable, la verdad pierde capacidad de ordenar el debate público.
En muchos casos, el objetivo no es que la persona crea una versión concreta de los hechos, sino erosionar su capacidad de discriminar entre versiones. La acumulación constante de mensajes contradictorios, rectificaciones tardías y relatos enfrentados genera una sensación de confusión permanente.

Cuando todo parece manipulable, la verdad deja de ser un punto de referencia útil y se impone el escepticismo generalizado. Este desgaste informativo no necesita convencer; le basta con debilitar la confianza y normalizar la idea de que ninguna información es plenamente fiable.
El riesgo no es creer un bulo concreto, sino instalarse en la idea de que nada es del todo fiable. Ese relativismo informativo beneficia a quien introduce el ruido, porque paraliza la acción y debilita el consenso social.
Hacia una alfabetización informativa de segunda generación
La respuesta a este escenario no pasa solo por enseñar a “detectar mentiras”. Eso era suficiente cuando la desinformación era burda y minoritaria. Hoy el reto es otro: Aprender a gestionar entornos informativos contaminados.
Esto implica aceptar que no todo se puede verificar en tiempo real, que la duda razonable es preferible a la certeza precipitada y que, en ocasiones, la decisión más responsable es no posicionarse hasta disponer de información sólida. Informarse mejor ya no significa saber más, sino resistir mejor la presión del ruido.
La alfabetización informativa de segunda generación no es una cuestión individual, sino cultural. Exige tiempo, responsabilidad profesional y una ciudadanía dispuesta a asumir que la verdad, casi siempre, llega más despacio que el primer mensaje viral.






