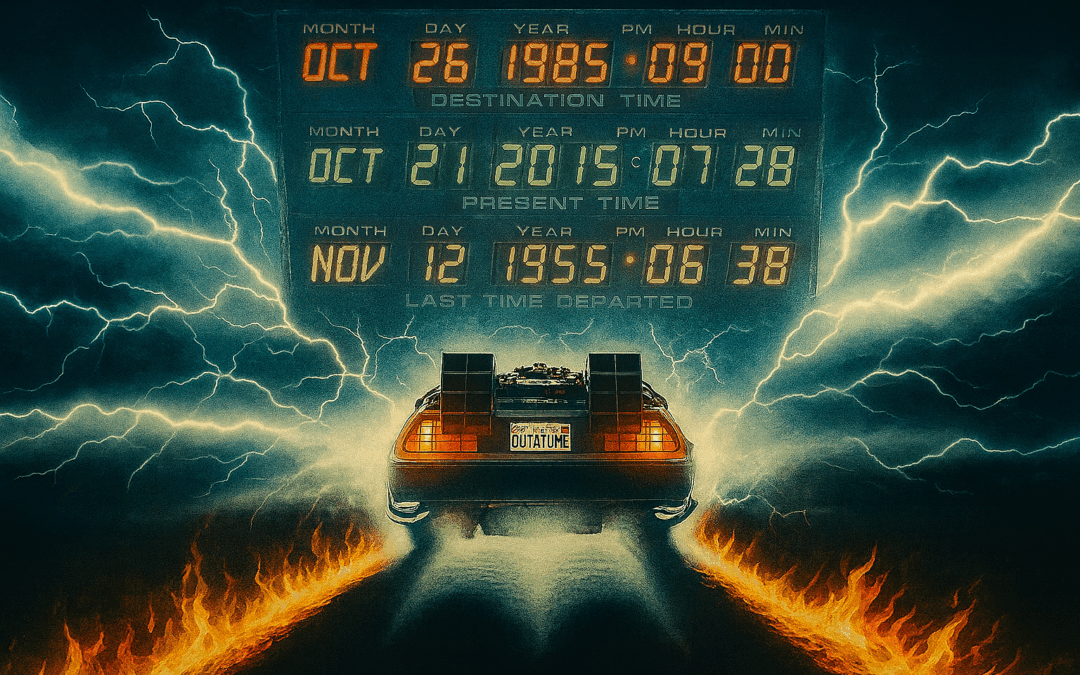Si la Constitución es una casa, la Corona no es una habitación donde se viva ni una herramienta que se use a diario. Es ese objeto que preside el salón desde lo alto de la repisa: Heredado, simbólico, cargado de historia y con un valor más estético que funcional. Nadie lo toca, nadie lo usa, y casi nadie sabe explicar bien por qué está ahí. Pero ahí está. Y conviene entender por qué la Constitución lo dejó justo ahí arriba y no en otro sitio.
Para eso sirve el Título II, que no es largo, pero sí muy preciso. Diez artículos. Ni uno de más, ni uno de menos.
Artículo 56: Qué es el Rey y qué significa “arbitrar y moderar”
El artículo 56 es el pórtico de todo el Título II. Aquí la Constitución define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Hasta aquí, nada polémico. Lo interesante viene después, cuando añade que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.
Esta frase es una de las más citadas y una de las menos entendidas. Arbitrar y moderar no es gobernar, ni decidir políticas, ni intervenir cuando algo no gusta. Significa garantizar que las instituciones funcionen conforme a las reglas, que los procedimientos se cumplan y que el sistema no se bloquee. Es una función de estabilidad, no de dirección.

El Rey no decide qué Gobierno hay, pero sí cumple un papel cuando hay que poner en marcha el procedimiento para que lo haya. No interviene en la política diaria, pero asegura la continuidad institucional cuando el sistema entra en fase de incertidumbre.
Este artículo deja clara una idea que atraviesa todo el Título II: La Corona existe para que el sistema funcione, no para dirigirlo. El toro está en la repisa para recordar que la casa sigue siendo la misma aunque cambien los inquilinos, no para decir dónde se sientan.
Artículo 57: La sucesión y la obsesión constitucional por la continuidad
El artículo 57 regula la sucesión en la Corona. A primera vista puede parecer un resto del pasado, pero responde a una preocupación muy concreta: Evitar vacíos de representación.
La Constitución opta por una sucesión hereditaria no por romanticismo monárquico, sino por previsibilidad. El sistema necesita saber quién ocupa la Jefatura del Estado en todo momento, sin elecciones, sin disputas y sin improvisaciones.
Por eso el artículo detalla el orden sucesorio y prevé que cualquier duda o conflicto se resuelva mediante una ley orgánica, es decir, con mayorías reforzadas en el Parlamento. No deja la cuestión al azar ni a interpretaciones interesadas.

Aquí se ve claro que la Corona no se basa en el carisma de quien la ocupa, sino en la certeza de que siempre habrá alguien desempeñando la función. No importa tanto quién sea el toro como que el toro no desaparezca de la repisa de un día para otro.
Artículo 58: El consorte y la prevención de poderes en la sombra
El artículo 58 es brevísimo, pero muy revelador. Establece que la Reina consorte o el consorte del Rey no tiene funciones constitucionales, salvo en el caso de que ejerza la regencia.
Este artículo existe para evitar una tentación histórica bien conocida: Que quien acompaña al Jefe del Estado termine ejerciendo influencia política sin control ni responsabilidad. Aquí no hay figuras difusas ni poderes informales.
El consorte puede tener presencia pública, pero no papel institucional. En esta casa no hay repisas compartidas: Solo hay un toro, y ni siquiera ese manda.
Artículo 59: La regencia, cuando el sistema prevé la crisis
El artículo 59 regula qué ocurre si el Rey es menor de edad o está incapacitado para ejercer sus funciones. Y lo hace con una lógica muy constitucional: Prever la crisis antes de que ocurra.
La regencia no es una solución improvisada ni un favor personal. Está regulada, limitada y sometida a reglas claras. Puede recaer en el padre, la madre o el pariente mayor de edad más próximo en la línea sucesoria, pero siempre conforme a la Constitución.

Este artículo demuestra que la Corona no se sostiene en personas concretas, sino en funciones que deben cumplirse incluso cuando las circunstancias fallan. Si el toro se cae de la repisa, la Constitución ya ha decidido quién lo vuelve a colocar.
Artículo 60: La tutela del Rey menor
Si el Rey es menor de edad, además de la regencia, la Constitución regula quién ejerce su tutela. Aquí el texto entra en terreno técnico, pero con una intención cristalina: Separar la representación institucional del cuidado personal.
El tutor puede ser designado por el Rey fallecido en su testamento o, en su defecto, por las Cortes Generales. De nuevo, nada queda al ámbito privado ni al azar.
Este artículo refuerza una idea central del Título II: La Corona no es una familia gobernando, sino una institución sometida a reglas públicas incluso en sus momentos más delicados.
Artículo 61: El juramento como sometimiento al sistema
Antes de ejercer sus funciones, el Rey debe jurar desempeñarlas fielmente, guardar y hacer guardar la Constitución y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

Este juramento no es un ritual vacío. Es una declaración clara de subordinación: La Corona existe porque se somete al marco constitucional, no porque esté por encima de él.
El toro no preside el salón por derecho divino ni por tradición desnuda, sino porque acepta públicamente las reglas de la casa.
Artículo 62: Las funciones del Rey, una a una y sin exagerar
Este artículo enumera las funciones del Rey y es probablemente el más citado y el más mal leído.
Entre otras cosas, el Rey sanciona y promulga las leyes, convoca elecciones y referendos, propone candidato a presidente del Gobierno, nombra y cesa ministros, expide decretos y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Leídas rápido, estas funciones parecen poder. Leídas con calma, se ve el patrón: Todas son funciones formales. El Rey sanciona leyes, pero no puede vetarlas ni modificarlas. Convoca elecciones cuando corresponde legalmente, no cuando le apetece. Propone presidente, pero no lo elige.

El llamado mando supremo de las Fuerzas Armadas es un buen ejemplo de confusión habitual: Se trata de una función simbólica de representación, no de dirección operativa. El control real corresponde al Gobierno.
El Rey actúa mucho, pero decide poco. Y decide poco porque así lo quiso la Constitución.
Artículo 63: La representación exterior
En política internacional, el Rey acredita embajadores, recibe representantes extranjeros y manifiesta el consentimiento del Estado en los tratados.
Pero no negocia tratados, no define alianzas ni diseña la política exterior. Representa al Estado como unidad, siempre conforme a la Constitución y las leyes.
Aquí el toro luce mucho en las fotos, pero no redacta los acuerdos.
Artículo 64: El refrendo, el corazón del sistema
Este es el artículo que explica todo lo anterior. El artículo 64 establece que todos los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o el ministro correspondiente. Y quien refrenda, responde políticamente.
Sin refrendo no hay acto válido. Esto significa que el Rey no puede actuar solo y que la responsabilidad nunca recae en la Corona, sino en quien gobierna.

Este artículo es el auténtico candado del sistema. Gracias a él, la Corona puede existir sin mandar. El toro está en la repisa precisamente porque no tiene acceso a las llaves de la casa.
Artículo 65: La Casa del Rey y el dinero
El último artículo regula la dotación económica del Rey y la organización de su Casa. Permite al Rey distribuir libremente la cantidad que recibe del Estado y nombrar a los miembros de su Casa.
No es un cheque en blanco. La dotación es pública, se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado y forma parte del gasto público. La autonomía interna existe, pero dentro de un marco fijado democráticamente.
El toro no se mantiene solo: Alguien decide cuánto cuesta tenerlo en la repisa.
Por qué la Constitución deja el toro en la repisa
Después de leer el Título II con calma, la conclusión es clara. La Constitución no conserva la Corona por confianza ciega ni por nostalgia. La mantiene porque la ha vaciado de poder propio, la ha rodeado de límites y la ha encajado en un sistema donde quien manda responde ante el Parlamento.
El toro sigue ahí arriba, visible y simbólico, pero sin bajar nunca al salón a mover los muebles. Y esa es, precisamente, la condición que la Constitución pone para tolerar su presencia.

Entender la Corona no va de gustos. Va de leer lo que dice la Constitución y dejar de atribuirle poderes que no tiene. Porque en esta casa, el que manda no es el que está en la repisa, sino el que responde ante los representantes de los ciudadanos.
La Constitución no coloca al Rey para que decida, sino para que represente algo que no cambia cuando todo lo demás sí lo hace: La permanencia. Un Borbón no simboliza al Estado, sino la continuidad de una historia que atraviesa regímenes, crisis y generaciones.
Independientemente de lo prescindible o no de la figura monárquica, según las entendederas del lectorado de este artículo, en un sistema político sometido a ciclos, mayorías y desgaste, esa función simbólica no es ornamental, es estructural. No manda, no gobierna y no sustituye a nadie, pero da estabilidad simbólica a un edificio pensado precisamente para que el poder nunca se concentre en una sola mano.
Y eso, una vez más, conviene saberlo antes de que alguien nos lo “explique”.